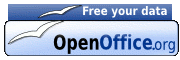A menudo me encuentro debatiendo con gente que considera que la postura que sostengo es excesivamente idealista. ¡Nada más lejos de la realidad! Por mi parte he intentado siempre basar mis argumentos en la experiencia, en la interpretación de la historia o de los acontecimientos. Lo que ocurre, o así lo creo, es que muchas veces las personas no acertamos a ver que en el ser humano coexisten dos circunstancias contrapuestas. Por un lado está el "yo", el ego, lo individual, mis propios intereses,... Por el otro están el resto de personas o cosas; el Mundo (con mayúsculas) que está fuera de mí.
En este juego lo que está claro es que ambas partes deben coexistir: "El "ego" necesita al Mundo para sobrevivir". Lo que no parece estar tan claro son las reglas porque, en primera instancia, parece que cada "ego" buscará de forma natural su propio beneficio o provecho; sacarle al Mundo lo más posible. Sin embargo el Mundo también aporta sus reglas y cuando este comportamiento se vuelve generalizado surgen problemas: diferencias sociales (crispación, descontento, agresividad,...), escasez de recursos, inestabilidad, falta de solidaridad y un largo etcétera. A esto se une el hecho de que, a pesar de que hoy uno pueda sobrevivir únicamente a costa de satisfacer su "ego", tarde o temprano llega el día en que esa circunstamcia se ve alterada (vejez, enfermedad, crisis de cualquier tipo, etc..) que nos hacen necesitar la solidaridad de otros. Por tanto, de este razonamiento se deriva que en una sociedad donde sus individuos se mueven de forma egoista los intereses individuales tienen una menor fecha de caducidad.
Muchos autores han profundizado en el tema de considerar si existe algún modelo que pueda hacer que coexistan los intereses "egoistas", con los intereses del Mundo. Es decir: si uno puede utilizar el egoismo de los individuos como beneficio para el resto. No hace falta indagar mucho. El capitalismo se fundamenta en esos mismos principios: Las empresas lo que desean es vender lo más posible (el máximo beneficio), pero para hacerlo deben de ser los que mejores productos ofrezcan y al mejor precio (beneficio para el colectivo). Sin embargo y a pesar del argumento anterior, no debemos caer en la falacia que plantea porque uno pudiera pensar que para lograr el máximo beneficio fuese lícito explotar a tus trabajadores, engañar a tus clientes o hundir a tu competencia. No, aunque existiese ese modelo ideal que permitiese al mundo sacar provecho del egoismo de la gente, no podría olvidar ciertos principios éticos, que no se establecen por que se entienda que sean una verdad universal, sino porque han demostrado ser los más eficaces.
No se puede entender la convivencia (ni tampoco la competencia) sin respeto, igualdad, solidaridad y otro largo etcétera, hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia el Mundo (con mayúsculas) que nos rodea. Esta no es una postura ideal, es la pura realidad; porque el idealismo sería pretender hacer las cosas como no son, esto es, fundamentar una sociedad en el egoismo, el individualismo o la imposición, lo que siempre nos devuelve a la cruda realidad.