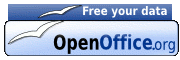Creer en la violencia como forma de resolver un conflicto o llevar a cabo un plan o una idea, es algo muy peligroso.
Para ilustrar mi punto de vista al respecto me valdré de nuevo de un ejemplo. Analicemos algunas de las situaciones que podrían acaecer si un anciano descubre a un joven fornido intentando abusar de una muchacha. Una primera posibilidad sería que no hiciese nada; que estimase que es demasiado débil para enfrentarse al violador. Una segunda posibilidad es que el anciano se lanzase a por el joven afrontando las consecuencias que ello pudiera tener. Finalmente, una última posibilidad sería que el anciano en realidad llevase un arma, la sacase y sin mediar palabra matase al agresor. La postura que cada cual adoptaría si estuviese en la piel del anciano de esta historia seguramente variaría si solo contase con la opción de llevar o no una pistola en el bolsillo. Esto es, si soy “débil” soy “cobarde” pero si tengo la pistola y soy “fuerte” entonces soy el “héroe”. No contamos con la opción del anciano que fue con sus manos a pelear por lo que era justo. Él no pretendía matar al violador sino salvar a la muchacha. Existe una sutil diferencia: “nadie puede reprocharle nada”.
Quien legitima la violencia como medio de conseguir algún propósito es, obviamente, alguien que es fuerte. Si fuera débil no osaría decir tal cosa puesto que esa misma idea que defiende se tornaría en su contra. Por otro lado está el hecho de que uno no es “el fuerte” eternamente. Por esto defender está postura además entraña el riesgo de que, de nuevo, en un futuro se vuelva en contra nuestra. El violador del ejemplo, legitima la violencia como forma de obtener lo que busca una conducta muy reprobable que le expone a que otros empleen la violencia para reprimirla. Por contra, el anciano que defiende a la muchacha no busca satisfacer mas que su propia convicción aun a sabiendas de que probablemente puede salir pejudicado.
Con esta reflexión me viene a la mente algo que una vez le oí decir a alguien muy querido y con las que cierro esta entrada. "Que nunca nadie tenga nada que decir de tí"