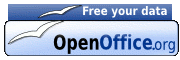Si aún no lo ha hecho quizá le interese leer primero:
1.- Los orígenes del criterio: La verdad.
La verdad es un conocimiento extremadamente valioso. Cuando se tiene, uno pede tomar decisiones acertadas, puede aventajar a aquellos que están equivocados. Sin embargo surge la eterna duda: ¿cual es la verdad? Ya hemos tratado este tema si lo recuerdan (moral basada en la experiencia) y más aún sometíamos a la verdad a una selección natural de las ideas. En resumen asumimos en primera instancia que la verdad eran aquellas conductas que la experiencia nos dice que conducen al "éxito" (porque ya han llevado a otros hasta allí). Esto, querido amigo y lector, es la pauta.
La pauta es asumir aquellas conductas, ideas, opiniones, perspectivas,... que a otros les han reportado éxito. Estudiar una carrera, emigrar a otro país, asumir unas creencias, ponerse botas para ir al monte (como diría nuestro amigo Jose Luís), etc... Es un conocimiento muy valioso cuando uno es consciente de la verdad a la que va asociada. Cuando las circunstancias son las mismas la pauta es una decisión acertada. Así la norma dice que es bueno que todos los niños vayan al colegio para recibir una educación y está en lo cierto; sin una educación apropiada (leer, escribir, relacionarse,..) el niño tiene menos probabilidades de éxito. Otra pauta significativa sería acudir al médico cuando estamos enfermos, por ejemplo; también aquí la norma dicta que tendremos, sin duda, más esperanzas de recuperación pues el médico es una persona experimentada, y posee un mejor conocimiento del tema para desempeñar su labor.
Conocer la pauta es algo muy importante. Es poseer información sobre la experiencia de otros en un terreno que hoy nos atañe. Es una guia eficaz cuando no se tienen las verdades muy claras y constituye una buena forma de adentrarse en el terreno mientras uno trata de ir descubriéndolas. No obstante a lo anterior, conocer y utilizar la pauta, no significa tener éxito. Este punto es muy importante, pero lo convertiremos en parte de una siguiente publicación.