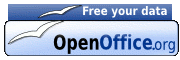Esta no es una cuestión trivial; por contra es un tema que resiente en mayor o menor medida a todas las naciones, pues parte de aquello que son ahora proviene de aquello (bueno o malo) que fueron antes. Pero esta no es la cuestión. La pregunta es si hoy somos capaces de reconocer si aquello que hicimos o pensábamos era lo correcto...
Esta idea resume la verdadera razón de la memoria histórica y en ella quisiera centrar su atención. Los errores de nuestro pasado han sido muchos y algunos de ellos aún hoy siguen teniendo cierta repercusión: La desigualdad social en Sudamérica, el conflicto Israelí-Palestino, la guerra de Iraq, la desigualdad entre sexos, … Cuestiones que se perciben de forma bien distinta si uno se encuentra de un lado o del otro y que, en principio, sólo parecen tener solución de forma violenta o irracional (por imposición).
La separación de poderes, que tan buen resultado ha dado en las sociedades modernas, propicia que lo que se imponga no sea precisamente la voluntad del violento sino la “moralidad colectiva” (este puede ser un hecho peligroso puesto que escoger bien o mal esa moralidad es algo determinante ver: moral basada en la experiencia). Sin embargo en muchos de los problemas que hoy persisten no existe tal separación puesto que las partes son a su vez jueces y ejecutores de su propia ideología.
Como personas individuales, a veces, tampoco estamos capacitados para atisbar a ver en qué hemos obrado mal y nos obcecamos en nuestra visión del asunto. La moralidad, cuando se fundamenta en los principios adecuados, dicta unas claras “pautas” colectivamente aceptadas, que arbitradas por entidades ajenas a los perjudicados adoptan una decisión que pretende ser justa. Este es, asimismo, el fundamento de la justicia en las sociedades modernas y resulta algo razonable.
Lo ideal sería que nos condujésemos con tal civismo y moralidad que no fuese necesario buscar una tercera persona para mediar en nuestros problemas. No obstante lo anterior, cuando el acuerdo no es posible y en el supuesto de que ninguna de las partes desease ceder, el litigio no debe resolverse por medio de la violencia; primero: porque no es lícito, segundo: porque no asegura una solución estable que sea capaz de perpetuarse sino que tiene como consecuencia que el problema continúa latente (aunque silenciado por la fuerza).
La memoria histórica no sirve para nada si no somos capaces de “sobreponernos” de ella (no de olvidarla). Si los hombres no podemos asumir que nadie jamás ha logrado imponer nada por la fuerza, que la imposición solo fomenta el odio e incrementa los anhelos de libertad de aquellos que son oprimidos por ella, que es mejor ceder mutuamente en nuestras posturas y alcanzar un acuerdo razonable (por este motivo es por el que me opongo al argumento religioso y/o
conservador), que, finalmente, todos tenemos que convivir de la mejor manera posible.
No podemos olvidar a quienes padecieron la barbarie. Debemos, por otra parte, ser (en lo posible) indulgentes con quienes reconocen y se arrepienten de haberla cometido (puesto que finalmente todos tenemos que convivir). Por último y quizás más difícil que todo lo anterior, es que debemos aprender a dialogar y a ceder en nuestras ideas, a pedir si es necesaria la mediación, para no volver a vernos tentados de tratar de imponerlas por la fuerza.